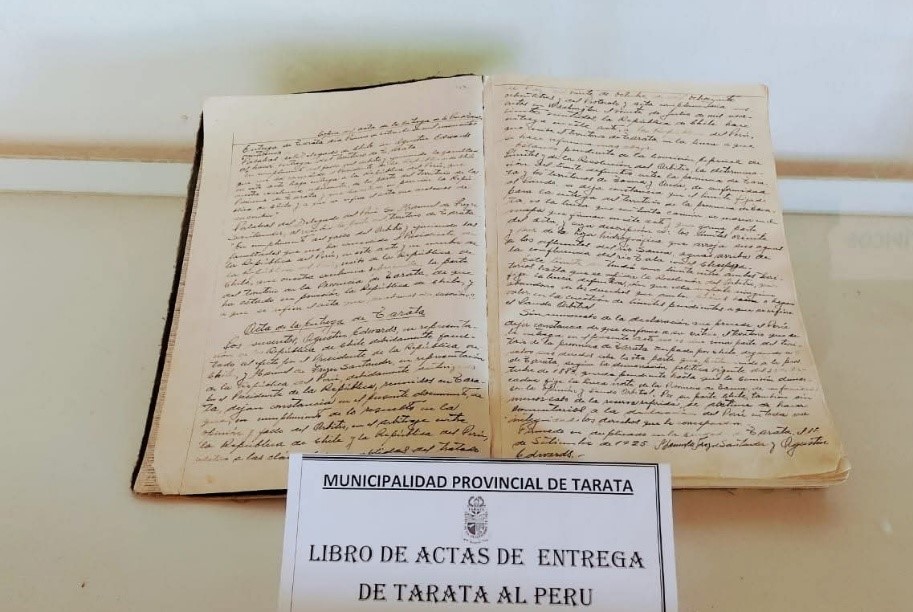Durante el siglo XX, Estados Unidos ha dominado el panorama mundial. Si bien suena evidente, haciendo una revisión histórica, podemos ver que se ha logrado gracias a las grandes victorias de guerra y conflictos ideológicos. A ningún país externo, personaje mesiánico o recurso natural se le puede atribuir -objetivamente- los logros obtenidos. Asimismo, estos han requerido de una receta cultural. En un país donde no se promueve la defensa personal (libre portación de armas, propuesta en la segunda enmienda); donde no se aplica educación clásica (amplia libertad de expresión, propuesta en la primera enmienda), se ignoran los valores judeocristianos (“derechos otorgados por el creador”, primera frase en la Declaración de Independencia); y sobre todo, en un país donde los ciudadanos no comprenden el valor de un sistema libre en sus tres dimensiones (civil, económica y política), este admirable experimento no hubiera podido funcionar.
Aproximándonos al aniversario 248 de la guerra revolucionaria (o la guerra de independencia estadounidense), podemos ver un país socialmente dividido. El sistema bipartidista ha creado un estigma que define cuánto ha ‘evolucionado’ una persona. Apoyar a un partido u otro puede llegar a exponer la moral de un ciudadano. Bajo este margen, el voto democrático ya no es anónimo, sino un deber decoroso ante un oponente. Las ideas que facilitaban el contrato entre ciudadanos no han sido preservadas. La neutralidad es vista como agresión, y ambos partidos ven al oponente como un enemigo.
Es necesario reconocer que el choque ideológico no comienza ni termina en Estados Unidos; sin embargo, es donde se ha afianzado con mayor intensidad.
Por ende, me pregunto, ¿a qué desenlace llevará esta incompatibilidad? Hace unos días se filtró un audio donde el Juez Alito, miembro de la Corte Suprema Estadounidense, expresaba su preocupación por el clima social y falta de valores cristianos. Por otro lado, el día del aniversario del desembarque en Normandía, Hillary Clinton soltó un mensaje donde hacía equivalencia entre la “valentía” de los soldados de la Segunda Guerra Mundial con el coraje necesario para votar por el partido demócrata. Si bien ambos personajes políticos expresan preocupación y buscan preservar el sistema político del que son afines, este esfuerzo hace que se vean como enemigos letales.
El seis de noviembre se celebrarán las elecciones estadounidenses (aunque en algunos estados se podrá votar desde septiembre). Ambos candidatos presentan ideas opuestas, pero comparten tres características distintivas: poca popularidad, experiencia previa en el puesto y rango de edad. Para algunos, Donald Trump es un símbolo de resistencia contra la ola progresista; el muro que los protege del abismo. Para otros, Joe Biden es un sabio con simpatía; el político empático que no se equivoca. Si alguno tuvo antecedentes conflictivos, estos son ignorados, ya que sus preferencias son atendidas.
Lo que los fanáticos ignoran es evidente. El movimiento MAGA es populista, pero el comunismo es tiranía. A nadie le incumbe lo que adultos consensuales hagan en privado, pero mutilar menores es peligroso. Hay millones de personas bien intencionadas que sueñan con vivir el sueño americano, pero tener las fronteras abiertas crea una invasión. La adicción es una enfermedad, pero legalizar drogas es promover veneno. Recibir atención médica no debería ser un lujo, pero nacionalizar el acceso limita la calidad del servicio.
No soy quién para decirle a un país el camino que debe seguir, pero como explicaba un docente de la Universidad de Arizona, la “revisionist history” no detiene los resultados reales. La inflación no es imaginaria ni se corrige con ‘valores civiles’. Quitarle fondos a la policía no va a detener la violencia. Hacer que las matemáticas sean enseñadas con metodologías “antirracistas” no afianzará el aprendizaje.
Las batallas de hoy en día son simples, como el definir qué es una mujer (sexo femenino y especie humana), o reconocer que el capitalismo es la mayor fuente de progreso y avance para los derechos humanos. Pero temo que pronto no lo serán. La guerra en Ucrania ha avanzado significativamente, al punto que armas estadounidenses pueden ser utilizadas para atacar bases rusas. Como respuesta, Rusia ha realizado ejercicios militares con capacidad nuclear en la costa de Cuba, a sesenta y seis millas de Florida. Al mismo tiempo, Irán está a días de tener una bomba nuclear, y la guerra entre Israel y Hamás está a punto de expandirse hacia Líbano. Cada día aumenta nuestra necesidad en los microchips; y al mismo tiempo, la amenaza de China Popular a China Democrática (también conocida como Taiwán), se intensifica. La comodidad y falta de conocimiento sobre la tragedia que trae la guerra, por no decir ignorancia e irresponsabilidad, nos ha llevado al conformismo. Es necesario reconocer que no existe guerra o batalla donde un pueblo haya ‘ganado’. Desde las guerras espartanas hasta las épocas del terrorismo, ningún territorio o sociedad ha salido invicto de las consecuencias violentas. Lo que sí ha sucedido, es aplaudido y debería ser innegociable, es la victoria de la libertad. El resurgimiento del bien ante el mal. Pero para eso hay que compartir una brújula moral.
Quiero estar equivocada. No quiero pensar que un atentado como el que sufrió el presidente Reagan pueda repetirse. Me encantaría ignorar que estamos en los inicios de la tercera guerra mundial, la continuación de la Guerra Fría. Sería una persona más feliz si creyese que al caer el muro de Berlín y declararse presidente un espía del KGB, se derrotó ideológicamente a la Unión Soviética. La idea de que el Covid-19 salió de un laboratorio durante una guerra comercial, me perturba. Pero taparme los ojos no cambia las circunstancias.
Nuestra región tiene mucho potencial, sea capital humano, posicionamiento regional, o recursos naturales. Sin embargo, carece del componente esencial, el que hoy divide a occidente, el que construyó Estados Unidos, y el que se tiene que defender a pie de lucha.