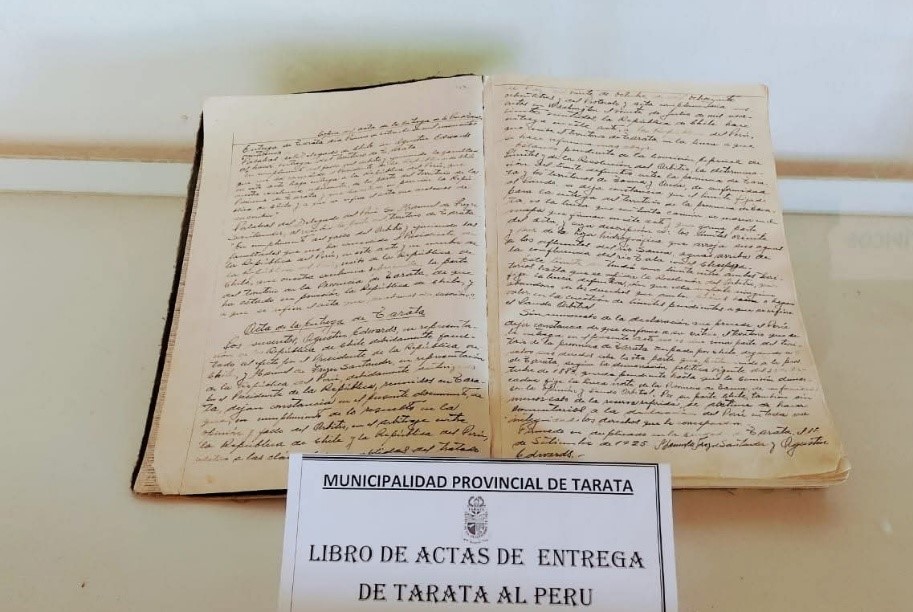Como en Egipto, el de las plagas, todas concurren sobre nuestro devastado país. A la pandemia indoblegable, las quiebras masivas y el empobrecimiento total, se añaden los huracanes en las alturas, que obstruyen la formación de un Gobierno estable y legítimo. Y aunque, en los próximos días, el Congreso vote la confianza para el Gabinete Martos Ruiz, la precariedad será su signo distintivo. Nada impide que la crisis política, que no concluye, pueda sobresaltarnos con un brioso rebrote.
El ostensible fracaso gubernamental ante los distintos problemas, es el motor que polariza las opiniones y exacerba las ánimos. El Congreso, siendo tributario de las maniobras vizcarristas, no quiere seguir atado a un barco a la deriva, deshecho y a punto de sucumbir. Prefiere la distancia y no ser cómplice de la debacle que se avecina. Entiende que debe disentir con el oficialismo para garantizar un destino independiente, pugnando con la catástrofe que lega Vizcarra y sus experimentos lamentables. Como todos los autoritarismos, una vez perdida la fuerza y el impulso, se aísla de sus antiguos respaldos hasta la soledad.
Pero hay más. La crisis presente puede leerse en una dimensión estructural. Como una crisis constitucional profunda. El problema radica en la cuestión de confianza, un instituto de raigambre parlamentarista, indebidamente inserta en nuestro texto constitucional. Desde la Carta de 1823, el Perú adoptó un sistema de gobierno presidencialista, a la usanza de Norteamérica. En un régimen de este tipo, el Jefe de Estado es también Jefe de Gobierno. Por eso, el Presidente nombra con libertad y sin anuencia de nadie, a su equipo ministerial. En cambio, en Inglaterra, España, Alemania, Italia, etc, el Monarca o Presidente, no asume la función gubernativa. Ahí el Gobierno nace del Parlamento, siendo indispensable la confianza de éste mediante el llamado voto de investidura.
Este injerto parlamentarista fue adoptado en nuestra Constitución de 1933. Aunque tuvo una aplicación intermitente por la azarosa vida política, llegándose a su derogación temporal por las Reformas Plebiscitarias de 1939, su aplicación no fue traumática por las mayorías congresales de los gobiernos de Odría y Prado. Y cuando la tensión arreció durante el primer belaundismo (1963-1968), el Parlamento evitando crisis prematuras inventó el curioso de “voto de expectativa”, para eludir lo explosivo de la confianza. Con el objeto de terminar escaramuzas indeseables, el Art. 224º de la Carta de 1979 sancionó que la exposición del Presidente del Consejo: “no da lugar a voto del Congreso”.
Sin embargo, ignorancia y huachafería sumadas hicieron posible el retorno a la imprudente confianza parlamentaria; pero con mayor explicitación. Así quedó consagrada en el Art. 130º constitucional vigente. Si en los 27 años de la actual Carta Política jamás se produjo un impasse gubernativo, fue por la sensatez de los Congresos de entonces. Estimaron que votar la confianza era irrelevante, un trámite más sin consecuencias trascendentales. No había razones suficientes para bloquear a un Gabinete recién estrenado.
La madrugada del 4 de agosto este consenso implícito estalló. Al negar la confianza a Cateriano, lo insólito devino en una revelación. Los congresistas descubrieron un poder no utilizado. Que, al igual que el Presidente, ellos también decidirían la nómina ministerial. Un Gabinete así conformado dará lugar a un Ejecutivo parlamentarizado. Pero tal exotismo no sería inconstitucional, pues está contemplado en el citado Art. 130º.
Estos yerros en la arquitectura constitucional, más el olvido de las reglas no escritas dictadas por la prudencia y el buen juicio, serán las fuentes de futuras crisis políticas. Del mismo modo, que el uso abusivo de la cuestión de confianza dio lugar al cierre ilegítimo del Congreso, el año pasado. Urge corregir estos entuertos, de modo que, ni los desafortunados textos constitucionales ni sus interpretaciones tendenciosas, aticen el incremento de la temperatura política al interior del Estado de Derecho.